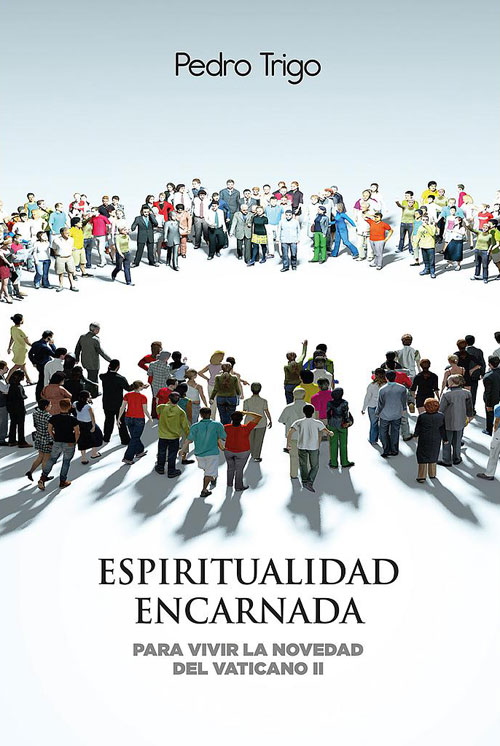
Autor: Pedro Trigo
Título completo: Espiritualidad encarnada. Para vivir la novedad del Vaticano II.
Editorial: Sal Terrae, Grupo de Comunicación Loyola, Maliano (Cantabria) 2022. 343 páginas.
ISBN: 978-84-293-3073-1
Breve comentario: Excelente libro para comprender el desafío actual de la espiritualidad. En algunos momentos he tenido que leer dos veces el párrafo para captar la hondura y las repercusiones de las afirmaciones del autor. Si alguien ha leído su libro: «Jesús nuestro hermano. Acercamientos orgánicos y situados a Jesús de Nazaret.» (ver enlace al final de esta entrada) podrá valorar aún más la coherencia y aportación de Pedro Trigo en la teología actual y la espiritualidad. Me ha impresionado sobremanera cómo describe la espiritualidad preconciliar, en sus aciertos, pero también en sus dos principales limitaciones: espiritualidad sacrificial y fariseísmo cristiano; así como la síntesis de la espiritualidad que aporta el Concilio Vaticano II.
En esta recensión, en vez de ofrecer citas concretas, he intentado hacer una síntesis de estas secciones del libro que acabo de mencionar, utilizando, por supuesto, los textos del autor, pero hilándolos con mis palabras para resumir la espiritualidad preconciliar y la novedad de la espiritualidad del Concilio. Las líneas que encontrareís después del índice forman parte de una de las actividades que se trabajan en el curso en línea sobre espiritualidad lasaliana.
Índice:
Introducción
1. Espiritualidad preconciliar.
2. Novedad cristiana: entre la fidelidad creativa y el acomodo a la cultura ambiental.
3. Jesús no vivió el fariseísmo: el secreto de su superación.
4. El paradigma de Jesús como superación del fariseísmo.
5. Ámbito y método.
6. Memoria y balance.
7. La novedad más radical y casi no recibida.
8. Una trayectoria paradigmática: el proceso espiritual en el Diario del alma.
9. Una autocrítica: el horizonte de la lucha de clases.
10. La espiritualidad conciliar en la época del Occidente globalizado.
11. Reestructuración de la pastoral que impulsó el Concilio.
12. Novedad de la espiritualidad conciliar: ensayo de síntesis.
Una espiritualidad que genera fraternidad
«Este último principio sobre la espiritualidad lasaliana lo presentamos como el principio eje de toda la espiritualidad cristiana. Queremos decir que toda espiritualidad que no nos lleve a comprometernos en hacernos más hermanos y hermanas de los demás no es auténticamente cristiana, y por tanto, tampoco lasaliana.

¿Por qué decimos esto? lo decimos porque consideramos que la Buena Noticia de Jesús, el Reino de Dios, consiste en acoger la autodonación de Dios que nos constituye a todos en hijos e hijas de Dios. Jesús, con su vida y su manera de aceptar la muerte, se hermana con nosotros y nos muestra cómo vivir una vida plenamente humana. Así, el espíritu de fraternidad es el centro de la misión de todo cristiano.
Los demás principios lasalianos que hemos visto aquí complementan, se conectan y se entrelazan con el espíritu de fraternidad.
Sin embargo, a lo largo de la historia del cristianismo, no siempre se ha considerado así la espiritualidad. Es partir del Concilio Vaticano II que la Iglesia hace un llamamiento a poner al día qué significa ser cristiano, qué significa seguir al Espíritu. Esta es la tesis del teólogo Pedro Trigo (Espiritualidad Encarnada. Para vivir la novedad del Vaticano II. Sal Terrae, el Pozo de Siquén nº 453. Santander 2022, 343 páginas) al que vamos a seguir en esta actividad.
El autor va a descubrirnos en primer lugar las limitaciones de la espiritualidad preconciliar, y en segundo lugar a desarrollar cómo la espiritualidad conciliar es una espiritual encarnada y que nos centra en la fraternidad.
1.- Las limitaciones de la espiritualidad preconciliar.
Es cierto que a lo largo de la historia del cristianismo la espiritualidad cristiana ha florecido en diversas figuras de Fundadores, maestros y escuelas. Pero también es cierto que se ha expresado en categorías culturales, antropológicas y filosóficas que necesitan ser revisadas -aggiornamento- si quieren seguir siendo cauce de la acción de Dios para el ser humano actual.
Son muchos los caminos y aciertos que las espiritualidades preconciliares han creado y aportado. Pero también dos limitaciones han condicionado enormemente la espiritualidad, y todavía siguen condicionándolo en la actualidad porque buena parte de la institución eclesiástica las sigue proponiendo:
1.1.- Espiritualidad sacrificial.
Esta espiritualidad se alimenta de la contemplación de la prevaricación o desviación del mundo y de la contemplación del Calvario, de la cruz. Tiene cierto tono doliente, derivado de la percepción del propio pecado y del mal del mundo, como de la contemplación del sufrimiento de Cristo.
Esta espiritualidad ha aportado el sentido transcendente de participar del sacrificio de Jesucristo, al cargar con el pecado del mundo, renunciando a un Dios que venza el mal a fuerza de poder y violencia justa, manteniendo el amor a pesar de la injusticia y de la insolidaridad.
Lo que no está tan claro en esta espiritualidad es que la cruz de Jesús es la consecuencia de su camino y no una exigencia de Dios para salvarnos. La espiritualidad sacrificial quiere unirse al Crucificado directamente en la cruz, pero no acierta a presentar a recorrer los Evangelios, a interiorizar la propuesta del Reino. Olvida que la historia de Jesús desemboca en la cruz por lo que él predicó y propuso vivir.
Durante toda la baja Edad Media la pasión de Cristo fue el tema preferido de la espiritualidad cristiana. Se había operado una concentración de la vida de Jesús en su doloroso final. En esta espiritualidad la salvación se nos otorga a través de la pasión de Cristo, y pasa a algo secundario, o simplemente edificante, la vida histórica de Jesús.
En el fondo subyace un esquema sacrificial precristiano: el sacrificio de la víctima humano-divina debe satisfacer a la divinidad. El monarca divino, que nos creó por amor y para que participáramos de su vida en su Hijo Jesús, está encolerizado por nuestros pecados y por la maldad del mundo. La vida humana no puede reparar esta gran ofensa, por eso Dios determina que su Hijo se ofrezca como víctima, para que la satisfacción estuviera a la misma altura de la divinidad.
El que el corazón del mensaje de Jesús fueran las bienaventuranzas, el que Jesús viniera a hacer feliz a la gente, el que él mismo en persona fuera buena noticia… quedaba opacado ante su final atroz. Si nuestro Señor estaba crucificado, nosotros, sus fieles, no podíamos vivir en paz ni reír.
En los Evangelios está claro que Jesús no viene a proclamar el juicio, sino la buena nueva de la cercanía incondicional de Dios que salva. Lo que salva no es el sufrimiento, sino abrirse al Dios que viene. Jesús se convierte en la presencia de Dios para los pobres, los alejados, los descartados, y también para los ricos y los que tienen poder. Con Jesús, Dios se hace nuestro Padre, y nos convierte a todos en hermanos y hermanas. Ésta es la salvación. Jesús pone en movimiento a las personas, hace pensar, pide actuar, para que cada cual se ponga de pie y camine. Jesús no actúa desde el poder, sustituyendo a la persona, sino suscitando su fe, su adhesión.
No cabe duda que amar como amó Jesús implica sacrificios, estar disponible; implica paciencia, asumir incomodidades y molestias.
El mesianismo de Jesús no es al estilo del rey David, imponerse por las armas sobre los opresores de la nación, sino el mesianismo del “siervo de Yahvé”. Jesús asume a las personas concretas con sus problemas, con sus enfermedades, con sus dudas… Los discípulos no acabaron de entender esta forma de mesianismo: eso de entregarse desarmada y creativamente a los demás… ellos pensaban que Jesús venía a restablecer la soberanía de Israel y a actuar con poder.
Los dirigentes religiosos tampoco parece que estaban en línea de Jesús. Lo criticaron, lo rechazaron. Jesús sufrió muchísimo por la ceguera de los que tenían como misión iluminar a su pueblo. El sanedrín condenó a Jesús no por ningún delito, sino porque les convenía mantener el orden establecido, con sus instituciones y estructuras.
Jesús vivió su pasión no desde la rebeldía ni la protesta, sino que continuó amando, incluso a los que le condenaban y torturaban. Lo salvífico de la pasión no fue, pues, el dolor (que de suyo nada tiene de salvífico), ni menos aún el haber sido sacrificado por los dirigentes políticos y religiosos, lo cual es pura negatividad. Si Dios no quiere sacrificios (Cf. Os 6, 6; Is 1, 11-17…) –es decir, que se sacrifique a un animal-, mucho menos quiere que se sacrifique por ningún motivo a ningún humano. Y muchísimo menos que sacrifiquen a su Hijo. Jesús no se ofreció a sí mismo como un sacrificio ritual. Jesús no nos salvó en su pasión porque lo redujeron a la condición de víctima, sino porque durante la pasión continuó con su buena noticia: llevando en el corazón a los pobres, certificando que Dios acoge a todos, pidiendo perdón por sus asesinos. No perdió su capacidad de fraternidad.
Además, la vida de Jesús no acabó con su muerte. El Padre que había confiado todo a Jesús lo resucitó. La vida fraterna del Hijo de Dios está avalada por el Padre. De tal manera que, si nosotros vivimos con Jesús, también seremos resucitados con él. Y para que tengamos la luz y la fuerza necesaria, Jesús derramó desde el seno del Padre a su mismo Espíritu. Ese Espíritu habilitó a sus discípulos par vivir también ellos con la misma actitud de Jesús.
En las religiones precristianas (desde el neolítico) tiene mucha importancia la figura del sacerdote, persona separada del resto del pueblo que tiene el encargo –en exclusiva- de realizar el ritual del sacrificio. En ese sentido Jesús no fue un sacerdote, no fue alguien separado, sino que entró en nuestro mundo, se igualó con los de abajo, vivió por las personas más necesitadas. Desde Jesús, Dios no se define por la separación sino por la misericordia (“Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso” Lc 6, 36). Por eso Jesús no tomó la figura de sacerdote, sino de puente, con su vida convierte a Dios en Padre de todos, nos hace a todos hermanos.
En la vida de Jesús el culto en el templo no aparece como modo de relación con Dios. Jesús sube al templo no a ofrecer ningún sacrificio, sino que reúne a multitudes para predicar. La gente, en vez de hacer ofrendas a Dios, se reunían en torno a Jesús para escuchar su palabra. En aquellos tiempos en que la religión se expresaba, sobre todo, de manera pública en el culto, esto tuvo que ser tremendamente llamativo.
Jesús no sólo no aparece en actos de culto en el templo, no solo no dice nada sobre estos actos de culto en su propuesta de relación con Dios, sino que en el mismo escenario del templo sustituye al templo, profetiza su demolición y hace un acto profético de destrucción simbólica. Si Jesús dice “misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9, 13; 12, 7), el conocimiento de Dios, es decir, su relación íntima con él (espiritualidad) no se da en los sacrificios sino haciendo misericordia, tratando a todos, a todos, como hermanos y hermanas de uno mismo.
Este proceder y esta enseñanza de Jesús dieron como resultado que en las Iglesias del Nuevo Testamento no existieran siguiera las palabras “templo” ni “sacerdote” para designar lugares de culto o representantes de la naciente comunidad. Las escasas citas sobre el sacrificio que aparecen en el Nuevo Testamente tienen un carácter metafórico y pedagógico, para que entendieran la propuesta cristiana quienes estaban habituados a esas categorías (Carta a los Hebreos).
En la cena de despedida de Jesús, cuando sabía que iba a entregar su vida, que le iban a quitar la vida, Jesús quiso simbolizar con el pan y el vino su entrega. En su despedida quiso sintetizar lo que ya había predicado y encarnado durante su vida, todo el mensaje del Padre, quiso dar a comer (entregar su cuerpo-persona) y beber (entregar la sangre-vida) a sus discípulos, para que ellos mismos fueran también capaces de hacer lo mismo, de hacerse hijos de Dios Padre y hermanos de todos.
La eucaristía no es pues un rito mágico, ni un recurso para obtener de la divinidad la benevolencia, el perdón y la protección; ni mucho menos una ofrenda para aplacar el enfado de Dios con uno mismo o con el mundo, sino un compromiso, una alianza, para vivir en el mundo al estilo de Jesús. Si estamos determinados a actuar como actuaba Jesús tiene sentido que celebremos la Cena del Señor. Al celebrarla, reunidos como condiscípulos en torno a la memoria viva, se hace realmente presente el Señor Jesús. Se hace realmente presente, tanto en la mesa de la palabra –en la contemplación de los Evangelios- como en la mesa del pan y del vino. La mesa de la palabra es garantía de que la comunión sea en verdad con Jesús de Nazaret y no con un Cristo inventado, proyección de los deseos de la comunidad o de los fieles.
En la mentalidad actual, muy lejos de la mentalidad de la Carta a los Hebreos, la idea de sacrifico ritual carece de sentido. No carece de sentido el amor sacrificado. El amar conlleva esfuerzo, sufrimiento, incluso soportar contradicciones, pero nada que ver con un sacrificio ritual. El sacrificio en la vida diaria nadie lo busca ni lo quiere – ni Dios ni los seres humanos- pero se acepta cuando llega. El diálogo actual entre fe y cultura nos pide resituar la misa, para que poco a poco deje de ser menos un rito y más un práctica fervorosa y fraterna de la Cena del Señor. Del mismo modo, debemos analizar todas nuestras prácticas religiosas, para que alimenten una espiritualidad fraterna y no tanto una espiritualidad sacrificial.
1.2.- Fariseísmo cristiano.
La segunda limitación es el fariseísmo que acostumbra a introducirse en el cristianismo, en el sentido que ya San Pablo había vivido por propia experiencia:
“Aunque también yo tengo razones para confiar en esas cosas [circuncisión]. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas, pues me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín y soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, pertenecí al partido fariseo, y era tan fanático que perseguía a la iglesia; y en cuanto al cumplimiento de la ley, nadie tuvo nada que reprocharme. Pero todo esto, que antes era muy valioso para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.”
Flp 3, 4-8a
El fariseísmo es una manera característica e influyente de vivir el cristianismo, uno de los caminos que se toman cuando se intenta vivirlo en serio. La relación con Dios es buscada como lo único necesario y lo que da sentido a la vida. Hay que obedecer su voluntad, y es deseable que esa voluntad esté objetivada, detallada, en la ley. Si Dios es bueno y quiere nuestro bien ¿cómo no iba a revelar de manera inequívoca aquello que le agrada y que conduce a nuestra salvación?
Las normas, las prescripciones, son positivas. El problema viene cuando se absolutiza la ley, cuando deja de ser camino para el encuentro con Dios y el hermano y se convierte en fin en sí mismo. Como si Dios se revelara directamente en las normas, las prácticas y los decretos. La relación con Dios acaba por consistir en cumplir las normas.
La imagen de Dios que subyace en el fariseísmo es la de un Dios que manda y exige la obediencia del ser humano. No hay una relación personalizadora con Dios, de encuentro con Dios, sino una dependencia de un código estable, inmutable, revelado de una vez por todas y, eso sí, sancionado por la autoridad religiosa. Entonces, ponerse en manos de Dios es ponerse en manos de los representantes de la institución, que interpretan y sancionan la voluntad divina.
En el fariseísmo cristianismo ocurre que el Evangelio va dejando de ser una buena noticia y se convirtiendo en un conjunto de actos a cumplir. Se multiplican las normas y prácticas que uno debe, con su esfuerzo, realizar para entrar en la verdadera espiritualidad. Esta mentalidad lleva a que los que no cumplen las normas son despreciados, se interpreta que no obedecen, no quieren ir por el buen camino. La espiritualidad cristiana deviene así en una espiritualidad para aquellos que son capaces, que confían en su fuerza de voluntad. En el fondo acaba siendo una idolatría, porque la persona se coloca en el centro, y no la gracia, la bondad y la relación con Dios.
En esta manera de vivir la espiritualidad las normas y actos religiosos tienden a multiplicarse y acaban por ser inalcanzables para la mayoría de creyentes. Los sacerdotes y religiosos parecen estar en mejores condiciones para cumplir la ley religiosa, pues se considera que tienen que vivir separados y sin las preocupaciones del mundo, para ellos la tentación del justificarse por cumplir normas es más fuerte. Sin embargo, para el resto de cristianos que están en “el mundo” quedan relegados en esta espiritualidad, los afanes del día a día les impiden cumplir las prescripciones y normas.
Así, buscando la fidelidad y la radicalidad se atiende más a las normas que al espíritu, no hay tiempo para vivir el Evangelio en el día a día, en el trabajo, en la familia, en la sociedad… Fariseísmo es creer que cumplir la ley nos justifica delante de Dios, pero olvidamos que podemos cumplir normas sin estar realmente abiertos a su presencia, sin dejar que el Espíritu entre en nuestra vida.
Jesús no vivió el fariseísmo, no creó un grupo cerrado, ni se aisló ni despreció a los que no cumplían la ley. Jesús no tuvo miedo de juntarse con los que no cumplían las normas, con los pecadores, con los impuros. Jesús nos enseñó que Dios se nos da gratuitamente, está en medio de nosotros y que debemos abrirnos de modo agradecido a recibir su vida.
Dios no quiere que le obedezcamos porque él es que manda, sino que nos quiere libres, que nos entreguemos con fidelidad creativa a la misión de construir un mundo fraterno de las hijos e hijos de Dios, que tiene su horma en Jesús de Nazaret, modelo de humanidad, el Hijo amado y el Hermano universal.
2.- La espiritualidad del Concilio Vaticano II es una espiritualidad encarnada.
Desde la perspectiva del Concilio Vaticano II no nos limitamos a detectar estos errores en la espiritualidad que se venía desarrollando anteriormente, sino que, yendo a las raíces, por fidelidad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y escucha a su Espíritu vemos que el Concilio logró vislumbrar una auténtica novedad.
La novedad del Concilio consiste en invitar a cristianos, y a toda persona de buena voluntad, a hacerse cargo solidariamente de la historia. Esto significa que el ser humano es autor de la historia y se hace a sí mismo al hacer la historia. El concilio ha asumido que el hacerse humano no se limita a cumplir unas leyes, sino a hacerse responsable de lo que pasa en el mundo. La realización cristiana pasa por encarnarse en la humanidad, optar solidariamente por ella, descartar una salvación individualista o de grupo cerrado. Y para construir esa humanidad, propone a Jesús como paradigma, para seguirlo y salir a su encuentro.
La espiritualidad conciliar podría resumirse en las actitudes de simpatía y compasión:
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los seres humanos de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay de verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” (Gaudium et spes, 1)
La simpatía y la compasión son, para Jesús y para el Concilio, actitudes básicas, radicales, absolutas. No son medios para obtener otros fines ni están condicionadas por las cualidades o la actitud de los demás. Esa apertura incondicional y concreta a los otros es expresión elemental de amor, es solidaridad básica. Este es el contenido de la palabra encarnación, que estuvo tan en boga en tiempos del Concilio y que expresa muy adecuadamente tanto el misterio de Jesús como el tono anímico de sus seguidores, con la responsabilidad que entraña.
El Concilio nos anima a contemplar al Espíritu de Dios, que es el mismo de Jesús, empujando la historia hacia el perdón, la reconciliación y la solidaridad: hacia la humanización, que no puede ser sino tendencialmente de todos para que lo sea de verdad. La espiritualidad, la entrega a la comunidad divina, que se realiza –cómo no- al ponerse en manos del Padre, al contemplar a Jesús y seguirlo y al obedecer al Espíritu, desemboca en el compromiso solidario por humanizar la tierra, la sociedad y el ser humano.
En una época en que otros viven su humanidad de modo individualista o en comunidades cerradas, o sin una religación transcendente, el Concilio nos propone vivir este humanismo integral, el de Jesús de Nazaret, desde nuestra realidad y desde la conducción del Espíritu, que, moviéndonos, nos da fuerza y dirección.
A nosotros nos toca ser el Evangelio viviente de esa humanismo integral. No es plenamente humano el que vive ensimismado o disperso y no es capaz de percibir el movimiento del Espíritu en su ser. Vivir atentos, recogidos, en lo que se está, haciendo justicia a la realidad y a la transcendencia que en ella se agita y secundándola, es ponerse en camino de humanización.
No es plenamente humano el que rechaza los lazos que lo unen a los demás, a la naturaleza y que afectan a todas sus decisiones. No es plenamente humano el que absolutiza los lazos de familia, pueblo, raza o cultura, limitando la humanidad a los suyos.
A través de la historia viva de Jesús de Nazaret, resucitado por Dios Padre para convertirlo en prototipo de humanidad; a través de la comunidad de discípulos en que todos nos constituimos, intentamos vivir la presencia del Espíritu que nos constituye a todos en hermanos y hermanas.»

